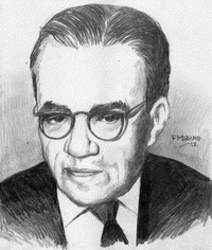El 3 de marzo de 1954, se reunió en Caracas, en el Aula Magna de la Ciudad Universitaria, la Décima Conferencia Interamericana, no obstante estar regido el país por una dictadura y haber las fuerzas clandestinas realizado internacionalmente un laborioso trabajo para que dicha conferencia no se llevara a cabo en una sede como la de Venezuela aherrojada por la fuerza y maniatada en el libre ejercicio de sus derechos.
483 delegados de veinte países de América concurrieron al Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela para ventilar los más urgentes problemas económicos, políticos, sociales y culturales. Bien se recuerda la figura de aquellos días, proveniente de un país pequeño, que se atrevió con su verbo encendido de pasión nacionalista, sentar a Mister Dulles en el banquillo de los acusados.
El doctor Guillermo Toriello, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, y Presidente de la Delegación de su país, reafirmó la fe de la República de Guatemala y su entusiasmo por las doctrinas democráticas que inspiraron la revolución de octubre de 1944. Negó que fuese su país satélite de la URSS ni de EE.UU. “Somos –dijo- alérgico al servilismo”; pero, de todas formas, a los pocos días habría de caer su Gobierno.
En aquella Conferencia interamericana de 1954 reunida en Caracas, se firmó un acuerdo de homenaje continental al príncipe de las letras don Andrés Bello y una resolución contra el comunismo que implícitamente era una condena contra el régimen guatematelco de Jacobo Arbenz Guzmán, connotado como tal.
La Conferencia estuvo activa durante casi todo el mes de marzo y en el acto de clausura pronunciaron sendos discursos el doctor Aurelio Otañez de la Delegación de Venezuela y el doctor José Vicente Trujillo de la Delegación del Ecuador.
@Piocid