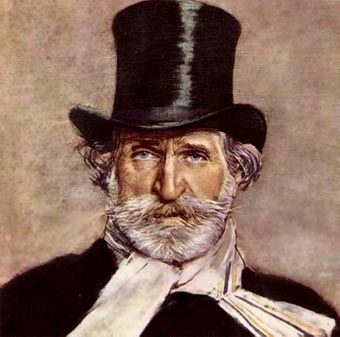El 15 de octubre de 1865, murió en Santiago de Chile el gran poeta, político y educador don Andrés Bello , después de cumplir una de las tareas más intensas y brillantes en la formación intelectual del Nuevo Mundo.
Había nacido en Caracas el 29 de noviembre de 1781, víspera de San Andrés, en el seno de una honrada familia colonial. Obtuvo sus primeros conocimientos humanísticos del fraile Cristóbal de Quesada. Después estuvo en la Universidad, donde realizó una carrera llena de restricciones. Estudió francés e inglés. Dio clases particulares, entre otros a Simón Bolívar, cuyos escasos frutos lo movió a dejarlas para dedicarse tan sólo a los estudios, primero de derecho y luego medicina hasta que un concurso para optar a la Secretaría del Capitán General, lo trasformó en empleado de la corona y como tal fue el primer redactor de la Gaceta de Caracas.
“El empleado no mató en Bello al hombre estudioso “. Leía constantemente periódicos y libros europeos y estaba al corriente del movimiento intelectual del mundo.
Andrés Bello vivió tres décadas de la colonia española en Venezuela y algo más del primer medio siglo de la vida independiente de Hispanoamérica. De este primer medio siglo, los veinte primeros años los pasó Bello en Londres desde donde observó las vicisitudes y triunfos de la independencia. Los últimos treinta y tanto años de su vida los pasó en Chile. Aquí fijó su residencia definitiva, porque habría de durar hasta el fin de su vida. Aquí, en este país del sur, fue asesor de secretarías de estado y rector de la Universidad de Chile durante 22 años. Entre las obras de Andrés Bellos, sobresalen “Principios de Derecho Internacional”, la famosa “Gramática de la Lengua Castellana”, el Código Civil Chileno, traducciones de Homero, Sófocles, Virgilio y gran número de otros trabajos filológicos, históricos y diplomáticos.
El gobierno de Chile editó los 26 volúmenes de las Obras Completas de este maestro de la lengua española y humanista integral.